Ríos que cantan, árboles que lloran. Imágenes de la selva en la narrativa hispanoamericana
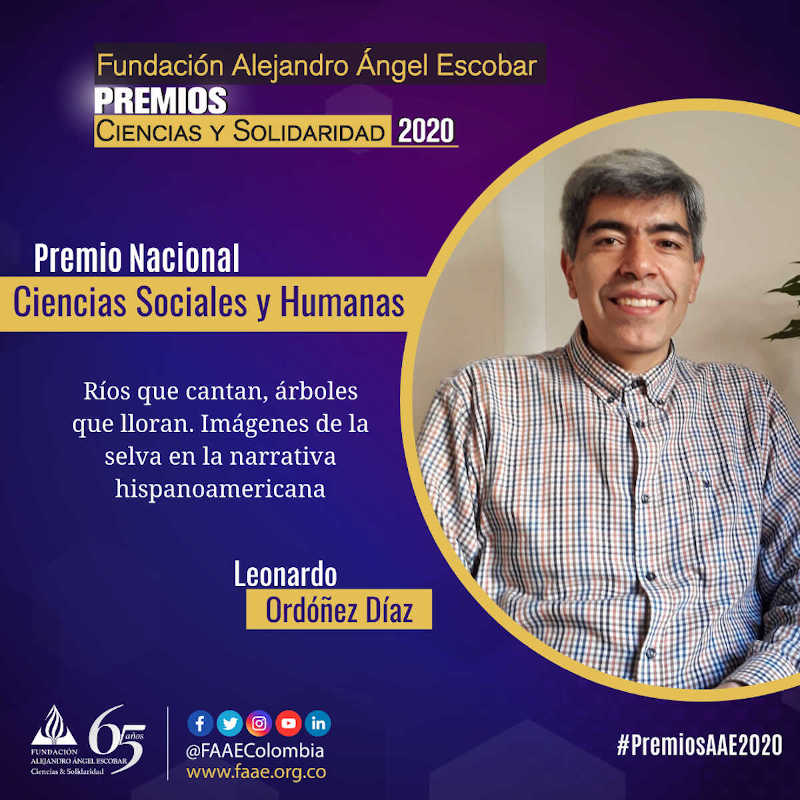
"Las selvas tropicales son ecosistemas complejos de incalculable riqueza biológica y cultural cuya perduración está en riesgo debido a las amenazas que pesan sobre ellas en el contexto de la globalización.
La presente investigación indaga por la forma en que nuestras representaciones e imaginarios del mundo selvático han ejercido un influjo decisivo en los procesos de deforestación y deterioro que asedian a los bosques húmedos del continente.
El trabajo se basa en un estudio detallado de las narrativas hispanoamericanas de la selva publicadas durante el último siglo, rastreando allí la historia de los estereotipos a raíz de los cuales las selvas y sus pobladores han sido vistos y tratados con desprecio desde los tiempos de la conquista. Dicho ejercicio permite documentar en detalle el surgimiento y la difusión de las prácticas nocivas de explotación que tienen las selvas al borde del colapso.
A lo largo del texto se examinan las relaciones económicas y ecológicas desiguales que subyacen al declive de las selvas tropicales, así como la inscripción de dichos procesos en el seno de los procesos de modernización. Si bien se trata de una investigación basada ante todo en textos literarios, los análisis efectuados se sustentan con las contribuciones de varias disciplinas relevantes, en especial la ecología política, la historia ambiental, la biogeografía, la antropología cultural y la filosofía ecológica.
A través de este lente interdisciplinar, el trabajo arroja nueva luz sobre varios de los temas centrales de la historia de las ideas en América Latina −el conflicto de «civilización» y «barbarie», las tesis sobre el carácter «maravilloso» o «mágico» de la naturaleza americana, los debates sobre la «hibridez» y el «mestizaje» de nuestras sociedades− que hasta la fecha no habían sido examinados desde una perspectiva ambientalista.
A la luz de los resultados obtenidos se aprecia cuánto tienen para aportar las narrativas de la selva en la encrucijada histórica que ahora vivimos, ayudándonos a conjurar el influjo de los imaginarios tradicionales sobre el mundo selvático y permitiéndonos entender mejor la riqueza del bosque tropical y la urgencia de su preservación.
El estudio atento de estas narrativas proporciona conocimientos y saberes de inestimable valor para entender el papel crucial que juegan los ecosistemas en el mantenimiento de un ambiente hospitalario para la vida humana.
El trabajo muestra, en suma, cómo los textos literarios sobre la selva iluminan los lazos de interconexión que existen entre la actual mutación ecológica de la biosfera, la pérdida de las tradiciones ancestrales y el declive de la diversidad biocultural, a la vez que dan pistas sobre posibles estrategias de solución y estilos de vida alternativos."